Alain Stephens
Washington está haciendo afirmaciones contundentes para justificar la intervención estadounidense. Ya hemos escuchado todos estos argumentos antes.
Estados Unidos está acumulando poderío militar frente a las costas de Venezuela. Buques de guerra, destacamentos de infantería de marina y aeronaves de vigilancia se despliegan en el Caribe bajo el pretexto de “operaciones antinarcóticos”. Oficiales militares han presentado a Donald Trump diversos planes de acción para posibles operaciones. El presidente estadounidense vincula abiertamente a Nicolás Maduro con redes narcoterroristas y estructuras de cárteles, al tiempo que insinúa “conversaciones” y amenaza con el uso de la fuerza militar . Todo apunta a que Maduro y su gobierno serán catalogados como los próximos “ terroristas ” más importantes de Estados Unidos: la etiqueta perfecta, propia de un guion cinematográfico, que dará inicio a la escalada del conflicto.
Luego viene el acto de calentamiento mediático: un artículo de opinión de Bret Stephens en el New York Times, publicado el lunes, que asegura a los lectores en “El caso para derrocar a Maduro” que todo esto es modesto, calibrado e incluso razonable .
«La pregunta crucial es si la intervención estadounidense empeoraría aún más las cosas», escribe Stephens. «Intervención significa guerra, y guerra significa muerte… La ley de las consecuencias no deseadas es irrevocable».
El argumento de la columna es simple: Relájense. Esto no es Irak, un conflicto en el que Stephens contribuyó a que entráramos con entusiasmo y del que declaró orgullosamente en 2023 que, dos décadas después, no se arrepentía de haber apoyado la guerra.
“También existen diferencias importantes entre Venezuela e Irak o Libia”, continúa. “Entre ellas se incluye la clara reticencia de Trump a desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno durante un período prolongado. Y también se incluye el hecho de que podemos aprender de nuestros errores del pasado”.
Según Stephens, Venezuela justifica la intervención contra los criminales en un Estado fallido. Maduro es corrupto, la amenaza es real y las medidas de Trump no son el inicio de una guerra, sino la necesaria aplicación de un poder moderado. Es un argumento que los estadounidenses ya han escuchado. Y es tan familiar como el armamento que ahora se dirige a Caracas.
Todo lo viejo vuelve a ser nuevo.
Los ecos de Irak resuenan por doquier: la certeza moral, la insistencia en una misión limitada, la interpretación flexible de las leyes para justificar el uso de la fuerza, la presión de la clase periodística sobre los lectores para que piensen en una escalada del conflicto. El Times se apoya en esa postura: la convicción intelectual de que si un dictador es lo suficientemente cruel, si su país está sumido en el caos, entonces el poderío militar estadounidense no solo está justificado, sino que es prudente e incluso moral.
Pero analicemos la situación con calma. No hay nada de limitado en que un grupo de ataque de portaaviones, que incluye el buque de guerra más grande del mundo , se posicione cerca de un país al que Estados Unidos ha sancionado, aislado e intentado desalojar políticamente durante años. No hay nada de modesto en incorporar el término “ narcoterrorismo ” al discurso político, una etiqueta que convenientemente elude la autorización del Congreso. Y no hay nada tranquilizador en que el presidente declare a la prensa que está abierto al diálogo, mientras que simultáneamente advierte sobre una posible represalia con fuerza si Maduro no cede.
Esto no es aplicación de la ley. Es una política estatal coercitiva respaldada por el poder militar. Y cuando la prensa repite acríticamente la versión del gobierno, la escalada se vuelve más fácil de aceptar.
Ya hemos visto esta película.
Irak debería haber supuesto el fin de la ingenuidad en el pensamiento de la política exterior estadounidense. Derrocamos a Saddam Hussein; lo que siguió no fue la liberación, sino un vacío de poder . El poder no fluyó hacia las instituciones democráticas, sino que se dispersó, generando insurgencia, un colapso sectario y una deuda nacional que los estadounidenses jamás podrán saldar.
Ya hemos visto esta coreografía antes. En 2002, el Washington Post aseguró a sus lectores que derrocar a Saddam Hussein e invadir Irak sería —y no es broma— pan comido . Pero el New York Times volvió a marcar la pauta: un artículo de 2001 titulado « Estados Unidos debe atacar a Saddam Hussein » presentaba a Saddam como impulsado por un «odio intensificado por una cultura tribal de venganza de sangre», y afirmaba que la guerra preventiva era el deber moral de Estados Unidos. Para 2003, el Times publicaba perfiles de « Liberales a favor de la guerra », insinuando que incluso los pacifistas de toda la vida estaban dispuestos a sumarse a la causa.
luego llegó el gran escándalo: en septiembre de 2002, el reportaje de primera plana que insistía en que el acceso de Irak a "tubos de aluminio" estaba " intensificando su búsqueda de componentes para bombas ", una afirmación que se convirtió en uno de los argumentos más potentes del gobierno de Bush, a pesar de desmoronarse ante el escrutinio público. Menos de dos años después, el Times admitió discretamente lo que el país ya sabía: su cobertura " no fue tan rigurosa como debería haber sido ", una disculpa que no hizo nada por los muertos, los desplazados ni por la guerra que nunca terminó.
El argumento de que un conflicto con Venezuela sería diferente se basa en la fantasía de que el poderío militar estadounidense puede derrocar un régimen extranjero sin generar una inestabilidad irreversible. Pero Venezuela ya se encuentra en una profunda crisis económica . Su infraestructura estatal es frágil. Un error de cálculo —un ataque, una confrontación naval, una represalia de Maduro— podría fracturar lo que queda de la gobernanza del país.
Incluso en artículos y discursos políticos que insisten en que esto no se parece en nada a Irak, se repiten los mismos clichés: redefinir el campo de batalla como un tribunal , llamar a los objetivos “terroristas” y fingir que nadie se dará cuenta. Es el viejo truco de Washington: la guerra disfrazada de papeleo, los misiles disfrazados de “respuestas medidas”. Pero tras el lenguaje tranquilizador se esconde el verdadero peligro: esta postura condena a Estados Unidos a una escalada. Presenta a Maduro como un objetivo inmóvil al que Estados Unidos puede atacar sin consecuencias, hasta que deje de serlo. Porque en el momento en que un militar estadounidense muera en algún pueblo de montaña que la mayoría de los estadounidenses no sabría ubicar en un mapa la semana pasada, o un destructor sea alcanzado por algo invisible en la oscuridad , la misión perderá todo eufemismo. No será “limitada”. No serán “ interdicciones de precisión ”. Se convertirá en el único marco bélico que Washington y los medios políticos no dudarán en adoptar: la venganza estadounidense, expansiva e ilimitada.
El mito de la guerra “limitada”
La prensa debería plantear preguntas más incisivas, no solo sobre los argumentos del Pentágono, sino sobre qué tipo de guerras estamos dispuestos a heredar. ¿En qué esperamos que se conviertan estas campañas una vez que superen el ciclo informativo y la administración política que las inició? ¿Cuánto nos cuestan en dólares, en décadas, en la silenciosa pérdida de atención nacional? Los estadounidenses ya sufren una economía debilitada ; no podemos permitirnos otro conflicto sin fin cuyo único indicador de éxito sea mantener un impulso precario para destinar vidas y recursos a terminar lo que, en última instancia, comenzamos.
Pero es fácil olvidarlo desde un despacho en Washington o un escritorio en Manhattan. Desde esa distancia, la guerra parece un instrumento político, una contienda retórica, un juego intelectualizado que se desarrolla en territorio ajeno. Sin embargo, las dos últimas décadas, viviendo el desmoronamiento de Estados Unidos tras la guerra de Irak, deberían habernos enseñado lo contrario. Una prensa más incisiva, las preguntas adecuadas y una postura firme y escéptica hacia la intervención estadounidense en el extranjero podrían haber salvado vidas: militares caídos en misiones sin fin , civiles arrasados como «daños colaterales», regiones enteras que sufrieron las consecuencias mucho después de que Washington se retirara.
Esa es la distancia que la prensa debería indagar: entre quienes aprueban estas misiones y quienes tienen que vivir en ellas. Porque si no hacemos estas preguntas ahora, terminaremos haciéndolas años después, cuando lleguen las facturas y el país finja que nunca lo vio venir
ES AÚN PEOR DE LO QUE PENSÁBAMOS.
Lo que estamos viendo ahora mismo por parte de Donald Trump es una toma de control autoritaria total del gobierno estadounidense.
Esto no es una hipérbole.
Se están ignorando las órdenes judiciales. Los partidarios de MAGA han sido puestos al mando de las fuerzas armadas y las agencias federales de seguridad. El Departamento de Eficiencia Gubernamental ha despojado al Congreso de su control sobre el presupuesto. Los medios de comunicación que cuestionan a Trump han sido censurados o sometidos a investigación.
Sin embargo, demasiados siguen cubriendo el ataque de Trump a la democracia como si fuera política de siempre, con titulares halagadores que describen a Trump como “poco convencional”, que “pone a prueba los límites” y que “hace alarde de su poder de forma agresiva”.
The Intercept lleva años informando sobre gobiernos autoritarios, oligarcas multimillonarios y democracias en retroceso en todo el mundo. Comprendemos el desafío que supone Trump y la vital importancia de la libertad de prensa para la defensa de la democracia.



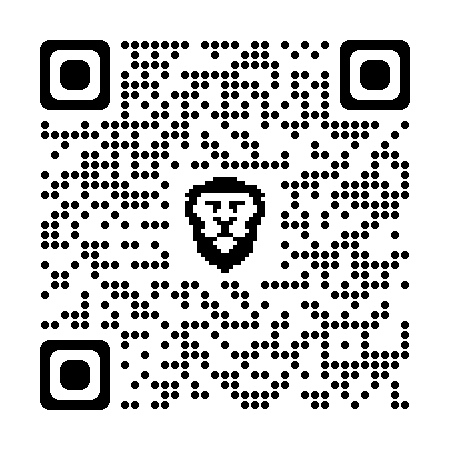







0 Comentarios